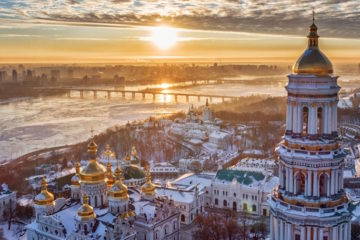La guerra en Ucrania ha dejado de ser un conflicto regional para convertirse en un punto de inflexión del orden internacional contemporáneo. En ella se confrontan no solo intereses geopolíticos, sino los principios fundamentales del derecho internacional y la legitimidad de las instituciones multilaterales. Lo que está en juego no es únicamente la soberanía de un Estado, sino la credibilidad del sistema normativo global frente al poder hegemónico

Soldados ucranianos ajustan una bandera sobre un vehículo de transporte de personal en una carretera cerca de Lyman, Donetsk, el año pasado © Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images
Asistimos a un momento histórico que marcará profundamente la manera en que las sociedades comprenden, invocan y aplican el derecho internacional. La invasión rusa de Ucrania no puede entenderse solo como un episodio bélico localizado en Europa del Este, sino como una grieta expuesta en los cimientos del orden internacional liberal construido tras la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto se ponen en juego no solo los derechos soberanos de un Estado agredido, sino la validez misma de un sistema normativo que ha pretendido regir la conducta de los Estados a través de reglas claras, universales e inquebrantables. Lo que revela esta guerra no es simplemente la brutalidad de una potencia que actúa al margen del derecho, sino la capacidad —o la falta de ella— del sistema internacional para resistir la lógica del poder cuando esta se impone por la fuerza.
No se trata aquí de una ruptura súbita ni de una anomalía histórica. La agresión rusa, con sus episodios clave —la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala en 2022—, constituye la manifestación visible de tensiones acumuladas durante décadas. El artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso o amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, ha sido no solo violado, sino reinterpretado con una naturalidad preocupante. Esta norma, considerada una norma imperativa de derecho internacional (jus cogens), debería ser inviolable. Y sin embargo, frente a su transgresión, observamos respuestas diplomáticas que la minimizan o la colocan en un segundo plano frente a intereses estratégicos mayores. ¿Qué significa esto para la credibilidad del derecho internacional? ¿Qué queda de su pretensión de universalidad si, en el momento de mayor necesidad, sus principios son negociables?
El problema es más profundo aún. Las respuestas tibias, ambiguas y marcadas por el cálculo político que muchas potencias han ofrecido frente a la guerra en Ucrania nos obligan a cuestionar la estructura misma del sistema de gobernanza global. La reciente resolución 2774 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en marzo de 2025, es ilustrativa: un llamado al cese de hostilidades que no menciona a Rusia como agresor ni reafirma de forma clara los derechos soberanos de Ucrania. Esta equidistancia retórica, presentada como neutralidad diplomática, no es más que una rendición ante el lenguaje del poder. El derecho internacional se diluye en una narrativa que pretende equilibrar al agresor y al agredido, convirtiendo el principio de autodefensa en una cuestión opinable y el de prohibición del uso de la fuerza en una simple herramienta de negociación.
Quienes defendemos la vigencia del derecho internacional como estructura normativa que debe limitar el poder, no podemos sino observar con inquietud este proceso. Porque lo que está ocurriendo en Ucrania no se limita a las fronteras de ese país. Si el sistema internacional termina por normalizar que un Estado poderoso pueda modificar fronteras por la fuerza, imponer condiciones bajo coacción y obtener reconocimiento de facto a través de la ocupación militar, las implicaciones serán globales y duraderas. Se abriría la puerta a una nueva era de revisionismo territorial, legitimado por la pasividad de las instituciones internacionales. Las consecuencias no solo serían jurídicas o morales, sino geoeconómicas y estratégicas, afectando la estabilidad de regiones enteras, desde el Mar de China Meridional hasta el Cáucaso, desde los Balcanes hasta el Ártico.
A nivel económico, los efectos de la guerra ya se sienten en todo el planeta. Ucrania y Rusia son actores clave en los mercados globales de alimentos y energía. La interrupción del suministro de cereales, el encarecimiento de fertilizantes y la reconfiguración de los flujos energéticos están alterando el equilibrio de poder global. Europa, por ejemplo, se ha visto obligada a acelerar su transición energética, mientras que Rusia ha reforzado sus lazos con China e India en un nuevo eje geoeconómico que desafía el dominio financiero occidental. A largo plazo, el conflicto puede provocar una mayor fragmentación del sistema económico global, con bloques regionales que comercian según alineamientos estratégicos y no bajo reglas universales.
Sin embargo, más grave que la fragmentación económica es la fragmentación normativa. La guerra ha evidenciado que el sistema internacional no aplica sus principios de forma equitativa. Países del Sur Global, históricamente marginados, han adoptado una postura ambivalente, no por simpatía con Moscú, sino por un escepticismo cada vez más arraigado hacia un orden que se proclama universal pero que ha funcionado como una estructura jerárquica. La selectividad en la aplicación del derecho, el doble rasero en la condena de violaciones, y la falta de voluntad política para reformar las instituciones multilaterales han erosionado la confianza en la arquitectura liberal internacional.
La posición de Ucrania dentro de este sistema es paradigmática. Estado semiperiférico, aspirante a integrarse a las estructuras euroatlánticas, ha sido a menudo tratado como un actor subordinado. Su destino se negocia sin su plena participación, su soberanía se relativiza en aras del equilibrio regional, y su derecho a existir como Estado independiente se transforma en una ficha dentro de una partida geopolítica mayor. Esta dinámica reproduce el patrón histórico de subordinación de los Estados periféricos: integrados parcialmente en la gobernanza global, pero excluidos de la toma real de decisiones.
A ello se suma una tendencia institucional alarmante: en lugar de confrontar la coerción, las instituciones internacionales han comenzado a acomodarla. El Consejo de Seguridad, en lugar de defender principios, gestiona crisis. La diplomacia multilateral se transforma en un arte de contención, no de resolución. Y el lenguaje de la paz, vaciado de contenido normativo, se convierte en una coartada para la inacción. ¿Cómo puede hablarse de una paz justa si esta se construye sobre el reconocimiento tácito de conquistas militares? ¿Qué sentido tiene hablar de derecho internacional si los principios fundacionales pueden ser relativizados en nombre de la estabilidad?
No se trata, en última instancia, de idealizar el derecho internacional, ni de negar su dimensión política. Toda norma existe en un contexto de poder. Pero lo que se requiere, precisamente por ello, es una reafirmación de su función emancipadora. El derecho internacional debe ser más que un lenguaje técnico o una herramienta de legitimación. Debe ser un campo de disputa real, un espacio donde los actores puedan confrontar el poder hegemónico con argumentos jurídicos, donde la justicia internacional no sea una excepción, sino una expectativa. Para ello, es urgente reimaginar la arquitectura institucional del orden global, democratizar la producción normativa, y crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas que no dependan de la voluntad política de las grandes potencias.
La defensa de Ucrania, entonces, trasciende lo militar o lo territorial. Es una prueba histórica para el derecho internacional como límite al poder, y para la comunidad internacional como colectivo político comprometido con principios y no solo con intereses. No estamos ante una guerra más. Estamos ante un espejo que nos muestra quiénes somos como sistema internacional. La forma en que respondamos a esta agresión —o en que la justifiquemos mediante silencios, concesiones o ambigüedades— definirá no solo el futuro de Ucrania, sino el del orden mundial en su conjunto.