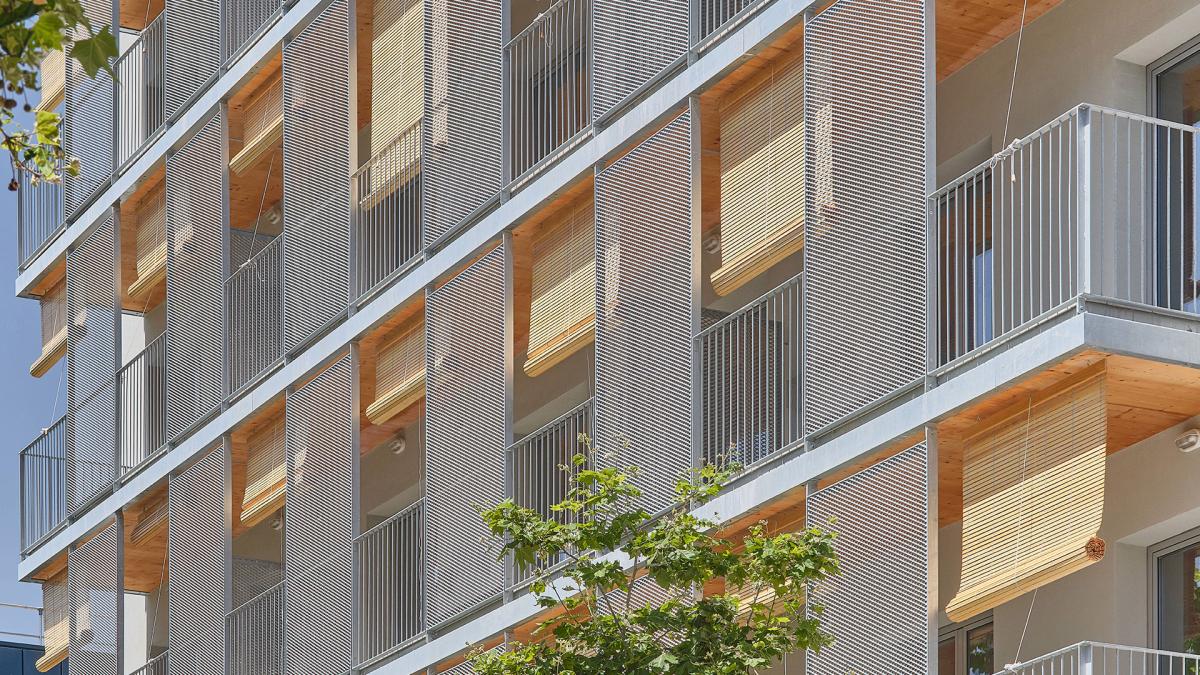En un mundo marcado por la creciente desigualdad, la degradación ambiental y la disrupción tecnológica, el modelo económico tradicional muestra claros signos de agotamiento. A casi una década de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los avances siguen siendo insuficientes frente a los desafíos globales.

Desde la proclamación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de las Naciones Unidas en 2015, el mundo ha sido testigo de una movilización sin precedentes de recursos financieros, iniciativas institucionales y foros internacionales orientados a integrar la sostenibilidad como un eje central de las decisiones económicas. No obstante, tras casi una década de esfuerzos, los resultados obtenidos están lejos de estar a la altura del reto. Mientras se han invertido billones de dólares y se han adoptado miles de compromisos corporativos y gubernamentales, los indicadores estructurales de desigualdad y deterioro ecológico siguen agravándose. Según datos de Oxfam, desde 2020, dos tercios de la riqueza global recientemente creada ha ido a parar al 1% más rico de la población, mientras que el 62% de los habitantes del planeta vive con menos de 10 dólares diarios. Esta paradoja revela una falla sistémica: hemos edificado una economía que genera riqueza pero no equidad, y que lo hace a costa de explotar los recursos naturales a un ritmo 1,7 veces superior a la capacidad regenerativa del planeta, lo que nos sitúa al borde del colapso ecológico.
El modelo económico imperante, concebido en el siglo XX bajo lógicas industriales y extractivas, se muestra obsoleto frente a los desafíos del siglo XXI. El cambio climático, la automatización del trabajo, la crisis de biodiversidad, la polarización social y el envejecimiento de la población mundial son síntomas de una transición de época que exige una reconfiguración profunda de los principios que rigen la economía. En este contexto, surge el concepto de “Sustainomía”: un nuevo paradigma económico que aboga por la integración sistémica de la prosperidad económica, el bienestar humano y la salud planetaria, redefiniendo el crecimiento no solo en función del Producto Interno Bruto (PIB), sino en términos de equidad, regeneración ambiental e inclusión social.
Uno de los pilares centrales de esta transformación es la reevaluación del papel de la tecnología, particularmente de la inteligencia artificial (IA), en la configuración de los sistemas productivos. La IA, entendida como una máquina de predicción capaz de procesar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y emitir recomendaciones, ha sido adoptada masivamente para aumentar la eficiencia y reducir costos. Sin embargo, como señala Avi Goldfarb, catedrático de IA y salud en la Universidad de Toronto, la IA carece de capacidades humanas esenciales como la comprensión del contexto, la ética, la ambigüedad y la proyección a largo plazo. Su uso indiscriminado, sin una inversión paralela en el fortalecimiento de la inteligencia humana, amenaza con socavar no solo el empleo, sino también la creatividad, la empatía y la capacidad de adaptación, pilares clave para la resiliencia económica y social.
La “Inteligencia Auténtica”, concepto propuesto dentro del marco de la Sustainomía, promueve una sinergia entre humanos y máquinas, donde la tecnología no sustituye a las personas, sino que potencia sus competencias. Esta visión exige una renovada política de inversión en capital humano: educación, salud, seguridad social y formación continua. Diversos estudios, como los publicados en Frontiers in Environmental Science, demuestran que existe una correlación directa entre la inversión en infraestructura básica y el aumento en los índices de desarrollo humano (IDH). Cuando las necesidades básicas están cubiertas, las personas pueden enfocar sus energías en desarrollarse, crear, innovar y participar activamente en la economía.
Los gobiernos tienen un papel central en esta tarea: deben orientar sus esfuerzos hacia el desarrollo inclusivo, fortaleciendo el poder adquisitivo, mejorando la estabilidad laboral e invirtiendo en competencias del siglo XXI. La resiliencia económica no se logra con ayudas temporales, sino mediante reformas estructurales que garanticen estabilidad a largo plazo. Por su parte, las empresas deben invertir en habilidades complementarias a la IA, como el pensamiento crítico, la creatividad y la inteligencia emocional.
Además, la evolución hacia una economía sostenible exige una reestructuración de los sistemas productivos y los portafolios industriales. Sustainomía propone una clasificación en cuatro categorías: sectores esenciales como el gas natural con captura de carbono, que siguen siendo vitales para la seguridad energética; sectores volátiles como la energía solar y eólica, que requieren regulación constante; sectores en declive como el carbón y el petróleo, que deben ser eliminados gradualmente para evitar crisis laborales; y sectores emergentes como el hidrógeno verde y la energía nuclear limpia, que representan el futuro de la sostenibilidad tecnológica.
Desde una perspectiva estructural, la clave para una economía resiliente no radica en apostar por industrias especulativas o adoptar soluciones ‘mágicas’, sino en construir portafolios preparados para el futuro: diversificados, sostenibles, tecnológicamente integrados y socialmente inclusivos. Esta lógica de equilibrio y evolución requiere de una planificación económica que integre indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), hoy fundamentales para inversores institucionales y gestores públicos por igual.
Un aspecto clave en esta transformación es el fortalecimiento de la clase media global. Actualmente, los países en desarrollo constituyen el 79% de las naciones y generan el 60% del PIB mundial. A pesar de ello, están infrarrepresentados en el sistema financiero global. Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), responsables del 70% del empleo global, enfrentan barreras significativas de financiamiento y acceso a mercados. A nivel individual, la clase media representa el 45% de la población y es responsable de dos tercios del consumo global. Este segmento es el verdadero motor de la demanda agregada, y su empoderamiento es esencial para dinamizar las economías de forma sostenible.
Liberar el potencial de esta clase media implica no solo reconocer su peso económico, sino también su papel como puente entre las élites económicas y los sectores vulnerables. En la parte superior del sistema se encuentran los países desarrollados, grandes corporaciones y ciudadanos de altos ingresos, con la capacidad y los recursos para liderar procesos de transformación. En el medio, las PYMEs, los países en desarrollo y los trabajadores de clase media constituyen un eje de escalamiento y difusión de nuevas prácticas. En la base, los países menos desarrollados y las poblaciones empobrecidas requieren inversiones urgentes en educación, salud, conectividad y capacidades productivas, para integrarse a los beneficios del crecimiento sostenible.
El futuro de la economía global depende, en gran medida, de cómo gestionemos esta transición. No se trata simplemente de redistribuir la riqueza desde arriba hacia abajo, sino de fortalecer el centro: un tejido socioeconómico robusto, resiliente y equitativo. A medida que la clase media se fortalezca, surgirá una economía más diversa, más innovadora y menos vulnerable a las crisis.
Finalmente, para materializar el cambio hacia la Sustainomía, es imprescindible un enfoque integrado que abarque desde las macroestructuras económicas hasta los modelos organizacionales y las dinámicas de mercado. Debemos evolucionar desde mercados centrados en la transacción hacia ecosistemas de colaboración, donde empresas, gobiernos, inversores y ciudadanos trabajen como aliados en la co-creación de valor. Las organizaciones, por su parte, deben transformarse internamente: redefinir su propósito, adaptar su operativa, innovar en sus productos y comunicar con transparencia.
La transición no será inmediata, pero sus fundamentos están claros. Al integrar el capital humano, la inclusión económica y la sostenibilidad ambiental, podemos construir un sistema que no solo mida el éxito en términos de riqueza acumulada, sino en función de cómo se distribuye, cuán responsablemente se genera y cuán sosteniblemente se mantiene. En última instancia, lo que está en juego no es solo la salud de la economía, sino el futuro mismo de nuestra sociedad y del planeta que habitamos.